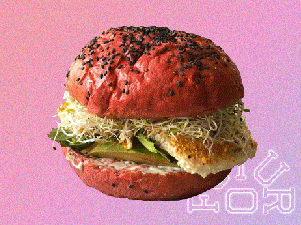"Manga, Manga..."

Cuando él salía, la reina quedaba entre sus manos, como si supiera que ese era el mejor lugar del universo para ella destinado.
Los recuerdos son intratables. Aparecen, comienzan a dar vueltas en nuestras cabezas sin que uno los invite. Muchos no nos gustan, nos duelen, nos entristecen. Otros tienen la cualidad de pintarnos una sonrisa, mojar nuestro rostro con el agua de la alegría. En fin, transformar el presente y trasladarnos a una fiesta que creíamos terminada.
También poseen otra cualidad, son maleables. Lo recordado no debe coincidir estrictamente con la realidad. Está permitida la elaboración de los mismos; pincelarlos con el color deseado, lo que sin lugar a dudas los asemeja a sueños.
Nuestra memoria no solo es una máquina de recuperación; es un complejo sistema que admite la incorporación de emociones, de pasiones, de rechazos, de amor y odio. Mi viejo ha tenido la dicha de ser transformado en un dulce recuerdo. Mi viejo y aquellas peripecias que vivió en su pasaje terrenal, con y sin mi presencia.
No tengo cerca de mí su físico para palparlo bajo todas las maneras que un hijo desearía. Lo tengo sí, al lado mío, escuchando la radio, en casa de mi abuela, solos los dos, vaya a saber por qué, ya que los domingos es reunión familiar con la gallega vieja al frente de sus cuatro hijas, sus respectivos esposos y su nieto, yo.
Solos, con Nacional regalándonos un 1 a 0 en el clásico, nerviosos, pero a la vez felices. Eran épocas futboleras duras, los sesenta, pero clásicos son clásicos, trillada frase, y a pesar que del otro lado jugara Napoleón, al Tricolor siempre se le tiene fe. La felicidad está y de pronto desaparece, no se deja medir por el huso horario, no posee límites que le otorguen un comienzo, un final, y es tan débil, que puede ser derrumbada por un solo movimiento.
Este último se dio cita ese domingo, cuando Hebert Pintos nos hacía saber que “el meta carolino” debía abandonar la cancha a raíz de un golpe, un “movimiento” que impactó en su cuerpo, desprendido de los pies de un rival, que no merece la pena nombrarlo. A partir de ahí, reemplazado por su suplente, de quien recuerdo su apellido pero no quiero que aparezca como culpable, ya que no lo fue, la felicidad se hizo pedazos irreparables, inconexos; abandonándonos con un empate que no merecíamos.
Es mi último recuerdo de Roberto Sosa, que volaba como “un carabel” nos hacía saber Hebert, y que esa tarde debería haber guardado en su bolso una victoria que se la arrebataron. Pasado un tiempo, otra vez la radio, ubicada en otro escenario: la casa de mi madrina, una de mis tías. El aparato se ensañaba con mi viejo y conmigo, haciéndonos saber que perdíamos 1 a 2 en un clásico, con un jugador menos, lo que nos generaba un inmenso dolor y pronosticaba un desenlace de desdicha. Pero Nacional estaba ahí, con el “Márques” y con “Celio”, que hallaron la fórmula perfecta para mitigar el sufrimiento, poniendo una igualdad en el tanteador, que no era tal para el adversario, quien padeció una derrota que lo eliminó de la Libertadores.
El número 1 de la espalda azul le fue obsequiado al flaco Domínguez, quien lo supo honrar mientras lo lució en defensa de nuestro club. Esa tarde lo encontró encuadrado por un marco de tres lados, que tiene final en un tejido que copiamos a las arañas, y dimos en llamar “red”. Le arrancaron dos veces la llave, fue atropellado dos veces con euforias ajenas, pero el mundo se recompuso, pidió perdón, aceptando su culpa, y le devolvió la paz con un pedazo de gloria.
Desde ese travesaño, la vida pegó un salto, sin demora, sin pausa, para que el argentino nos dejara otra huella marcada en ese terreno, que nadie sabe dónde, en que parte de la anatomía humana se encuentra, y al que llamamos “afecto”. Las ruedas continuaron rodando, el reloj nunca se detuvo, y apareció alguien, que para mí, como para muchos de mi generación, era un desconocido. Ese desconocido, de origen brasileño, portador de esos nombres raros que adornan a los nacidos de Rivera hacia arriba, se encargó de escribir la historia del golero aplastando su propia historia.
Mi viejo, que me aturde con sus ideas y sus sabias palabras, me está diciendo que afloje. Que soy injusto, que el astro rey de los fines de semana en el Estadio o en el Parque también condecoró como ilustres a Mazzalli, al flaco García, y al enorme Aníbal. Le creo, “Vos sabés, Rodolfo...”; lo llamo por su nombre porque así nos da por reírnos juntos, cuando él me recrimina, sonriendo: “Más respeto che, para vos soy ‘papá’ o a lo sumo, ‘viejo’”. “Vos sabés”, sigo, “que tenés razón, toda la razón del mundo, pero mi fecha de nacimiento me impidió verlos como vos los viste. Yo los adoro igual, porque deposito en vos toda mi confianza y sé que no me engrupís”.
Los vi en fotos de revistas, los vi en diarios guardados bajo la protección del alma, pero no los vi, que pena, atajando el mismo viento que rozaba mi cara. Rodolfo acepta. El golero que yo conocí personalmente, aunque nos separara una tribuna, es ese que nos dice sin tapujos que aprendió a salir en Nacional, sin que esto lo menoscabé, por el contrario, lo enaltece. Le demostró al mundo entero que en cualquier profesión, que incluye la de él, siempre hay que estar dispuesto a mejorar mediante el aprendizaje. Lo logró, ¡si lo habrá logrado!
Cuando él salía, la reina quedaba entre sus manos, como si supiera que ese era el mejor lugar del universo para ella destinado. Jamás vi que la golpeara con los puños, salía para decirle: “Quedate acá conmigo, yo te sé cuidar, te protejo de pies o cabezas que quieren golpearte”, pero además, sus manos, incapaces de rozar un teclado, fueron malhechas para que toda pelota dirigida contra su arco, permaneciera atrapada en ellas, más allá de la velocidad y potencia que llevara.
Formaba frente a su pecho el hueco exacto, enmarcado por sus dedos y ahí la detenía, le permitía descansar. Sus piernas eran potentes catapultas que lanzaban disparos que sobrepasaban distancias impensadas. No una, sino varias veces, eran pases que Artime se encargaba de acariciar para que el estadio tronara. Yo sé que además se premió él mismo, convirtiendo un gol de arco a arco.
No le quedaba más para que el club al que más quiso, estoy seguro, le reservara la silla privilegiada que se traslada de corazón a corazón; asiento que ocupan los verdaderos ídolos. Cuando ayer, 15 de septiembre de 2019, que quizás no sea ayer el día que este relato vea la luz, el Gran Parque Central, el único estadio mítico, leyenda pura, con su Gardel aplaudiendo, con Artigas de pie, parado yo junto al Yeyo, amigo del alma; escuchamos “Manga, Manga…”, la piel se mudó de nuestros cuerpos para dejarnos en carne viva, orgullosos de nuestra pertenencia a los mejores tres colores que adornan más que un uniforme de futbol; adornan la tierra que pisamos, el pan que ingerimos, el cielo que nos tapiza. En fin, la vida.